Bogotá tendrá 19 bosques urbanos por decisión del |
Tenencia responsable de animales de compañía #FaunaDoméstica
Bruno llegó a la cuadra hace aproximadamente año y medio, lo trajo de tres meses una señora amiga de los celadores, hacía parte de una camada de 11 cachorros de una perra de la finca de la señora, lo trajeron para reemplazar a otro llamado Lucas, que tocó sacrificar porque se enfermó de estar en la calle y por falta de revisión veterinaria periódica, que evitó la detección temprana de una fuerte infección en su pene y testículos, que derivó en una terrible septicemia irrecuperable.
Su entrenamiento para la labor que le fue asignada de vigilante canino, consistió en estar amarrado día y noche desde sus tres meses de edad hasta que casi cumplió los nueve meses, a una guaya aledaña a la perrera que heredó de Lucas, su antecesor. También se le procuró inculcar el temor, la desconfianza y la agresividad, mediante el desdén afectivo, el trato desprolijo y poco o nada empático, bajo la premisa de que el respeto se gana a punta de terror y no del amor y la confianza recíproca. Aun así, esta noble alma se reveló a su triste destino y en la primera oportunidad que tuvo se alejó de la cuadra dónde lo abandonaron y maltrataron, empezó a frecuentar transeúntes amables que lo trataban con deferencia, lo alimentaban cuando su celador “tutor” estaba de asueto por lo que Bruno no recibía cuidado alguno. De esta manera, cada vez amplio más y más su territorio se aventuró a atravesar peligrosas avenidas cercanas llegando a poner en peligro su vida muchas veces, por suerte, estas peligrosas aventuras en las que no faltaron patadas, atropellamiento de una moto y ataques por parte de otros perros, solo dejaron algunas marcas anímicas leves, cicatrices casi imperceptibles, un colmillo roto y un poco de cojera los días muy fríos cuando todavía dormía en la calle. Por ser un perro tan noble y de carácter tan dulce (en palabras de su “tutor”, un perro al que mariquearon), se ganó el afecto y la consideración de otra parte de la comunidad, la cual empezó a velar por su bienestar, vacunándolo, desparasitándolo, esterilizándolo, alimentándolo y hasta albergándolo en los días muy lluviosos y hoy está en camino de ser adoptado por una familia consciente y cariñosa.
El simpático Bruno es una víctima más como lo fue Lucas y lo son otro millar de perros, a causa de prácticas non sanctas de muy viejo arraigo en todo nuestro territorio y que consisten en poner uno o más caninos y felinos al servicio y “cuidado” de vigilantes, celadores y cualquier itinerante de turno, en cuadras, lotes de engorde, parqueaderos, obras en construcción, fincas, etc.
No es mucho lo que se puede exigir sobre derechos y tratos humanitarios, a personas que no lo han recibido nunca ni para sí mismas, que perciben pobres salarios, escasa consideración por parte de sus empleadores y en muchos casos cuentan con muy poca instrucción, lo que no les permite aplicar la categoría y consideración de ser vivo y sintiente, a los animales de compañía, categoría que se busca promover dentro de los planes pedagógicos de protección animal, por lo que para tranquilidad de todos la “vigilancia canina informal” debería ser prohibida de plano.
Como esta mala práctica está tan arraigada, tiene la complicidad por acción u omisión, de las comunidades aledañas a donde ocurre este maltrato animal, que ya está contemplado en el Nuevo Código de Policía y la ley 1774 de 2016 de Protección y Bienestar Animal. Estas prácticas las más de las veces derivan en abandono, lesiones irrecuperables, muerte, generación de vectores y enfermedades zoonóticas, lo que además acarrea lesiones a terceros, pérdidas económicas a comunidades rurales, detrimentos ambientales, económicos y sanitarios, y también aporta enormemente a engrosar las jaurías de caninos que habitan humedales, cerros y reservas verdes de Bogotá y las reservas ambientales y ecológicas de todo el territorio nacional.
Desde el Consejo Local de Protección Animal de Fontibón varias veces alzamos la voz para que se reglamentara y prohibiera esta mala práctica de tenencia para “vigilancia informal” que involucra especialmente a caninos, pero de la que no están exentos los felinos, (ampliamente utilizados como controladores de roedores en bodegas industriales y lotes de engorde). Sugerimos empezar por Bogotá y municipios aledaños, pero al parecer no se ha dado prioridad en el Consejo Distrital de Protección Animal de la actual administración, y mucho menos en la Gobernación de Cundinamarca.
Algunos de nosotros, miembros activos del Consejo Local de Protección y Bienestar Animal de Fontibón, somos de la idea de que una política enérgica de tenencia responsable y la prohibición sin laxitudes de ningún tipo, a la posesión de animales en manos no aptas, sin quién se responsabilicen los tenedores y se investigue su capacidad económica y su estabilidad emocional de manera que se garantice su cuidado, bienestar, sustento, recreación, no abandono y una sana interacción con ellos, debería promoverse, castigando con sanciones severas a los infractores y regulando el comercio de cachorros, para así cortar de tajo el gran flagelo del abandono, el maltrato y la proliferación desmedida tanto de perros como de gatos vagabundos.
El caso de Bruno parece que tendrá un final feliz, ¿quién sabe qué fue de sus diez hermanos? Pero él solo representa el 1% de una cifra que habla muy mal de nosotros como seres humanos y de Colombia como país.
Por: Leonardo Ortega Soto
Socio fundador, Dodo Colombia
Su entrenamiento para la labor que le fue asignada de vigilante canino, consistió en estar amarrado día y noche desde sus tres meses de edad hasta que casi cumplió los nueve meses, a una guaya aledaña a la perrera que heredó de Lucas, su antecesor. También se le procuró inculcar el temor, la desconfianza y la agresividad, mediante el desdén afectivo, el trato desprolijo y poco o nada empático, bajo la premisa de que el respeto se gana a punta de terror y no del amor y la confianza recíproca. Aun así, esta noble alma se reveló a su triste destino y en la primera oportunidad que tuvo se alejó de la cuadra dónde lo abandonaron y maltrataron, empezó a frecuentar transeúntes amables que lo trataban con deferencia, lo alimentaban cuando su celador “tutor” estaba de asueto por lo que Bruno no recibía cuidado alguno. De esta manera, cada vez amplio más y más su territorio se aventuró a atravesar peligrosas avenidas cercanas llegando a poner en peligro su vida muchas veces, por suerte, estas peligrosas aventuras en las que no faltaron patadas, atropellamiento de una moto y ataques por parte de otros perros, solo dejaron algunas marcas anímicas leves, cicatrices casi imperceptibles, un colmillo roto y un poco de cojera los días muy fríos cuando todavía dormía en la calle. Por ser un perro tan noble y de carácter tan dulce (en palabras de su “tutor”, un perro al que mariquearon), se ganó el afecto y la consideración de otra parte de la comunidad, la cual empezó a velar por su bienestar, vacunándolo, desparasitándolo, esterilizándolo, alimentándolo y hasta albergándolo en los días muy lluviosos y hoy está en camino de ser adoptado por una familia consciente y cariñosa.
El simpático Bruno es una víctima más como lo fue Lucas y lo son otro millar de perros, a causa de prácticas non sanctas de muy viejo arraigo en todo nuestro territorio y que consisten en poner uno o más caninos y felinos al servicio y “cuidado” de vigilantes, celadores y cualquier itinerante de turno, en cuadras, lotes de engorde, parqueaderos, obras en construcción, fincas, etc.
No es mucho lo que se puede exigir sobre derechos y tratos humanitarios, a personas que no lo han recibido nunca ni para sí mismas, que perciben pobres salarios, escasa consideración por parte de sus empleadores y en muchos casos cuentan con muy poca instrucción, lo que no les permite aplicar la categoría y consideración de ser vivo y sintiente, a los animales de compañía, categoría que se busca promover dentro de los planes pedagógicos de protección animal, por lo que para tranquilidad de todos la “vigilancia canina informal” debería ser prohibida de plano.
Como esta mala práctica está tan arraigada, tiene la complicidad por acción u omisión, de las comunidades aledañas a donde ocurre este maltrato animal, que ya está contemplado en el Nuevo Código de Policía y la ley 1774 de 2016 de Protección y Bienestar Animal. Estas prácticas las más de las veces derivan en abandono, lesiones irrecuperables, muerte, generación de vectores y enfermedades zoonóticas, lo que además acarrea lesiones a terceros, pérdidas económicas a comunidades rurales, detrimentos ambientales, económicos y sanitarios, y también aporta enormemente a engrosar las jaurías de caninos que habitan humedales, cerros y reservas verdes de Bogotá y las reservas ambientales y ecológicas de todo el territorio nacional.
Desde el Consejo Local de Protección Animal de Fontibón varias veces alzamos la voz para que se reglamentara y prohibiera esta mala práctica de tenencia para “vigilancia informal” que involucra especialmente a caninos, pero de la que no están exentos los felinos, (ampliamente utilizados como controladores de roedores en bodegas industriales y lotes de engorde). Sugerimos empezar por Bogotá y municipios aledaños, pero al parecer no se ha dado prioridad en el Consejo Distrital de Protección Animal de la actual administración, y mucho menos en la Gobernación de Cundinamarca.
Algunos de nosotros, miembros activos del Consejo Local de Protección y Bienestar Animal de Fontibón, somos de la idea de que una política enérgica de tenencia responsable y la prohibición sin laxitudes de ningún tipo, a la posesión de animales en manos no aptas, sin quién se responsabilicen los tenedores y se investigue su capacidad económica y su estabilidad emocional de manera que se garantice su cuidado, bienestar, sustento, recreación, no abandono y una sana interacción con ellos, debería promoverse, castigando con sanciones severas a los infractores y regulando el comercio de cachorros, para así cortar de tajo el gran flagelo del abandono, el maltrato y la proliferación desmedida tanto de perros como de gatos vagabundos.
El caso de Bruno parece que tendrá un final feliz, ¿quién sabe qué fue de sus diez hermanos? Pero él solo representa el 1% de una cifra que habla muy mal de nosotros como seres humanos y de Colombia como país.
Por: Leonardo Ortega Soto
Socio fundador, Dodo Colombia
Leyendo la página del Icesi, entre los comentarios de los hábitos alimenticios de la Turdus fuscater destacan que es un gran dispersor de semillas y que además consume lombrices, arañas, ranas, serpientes sabaneras y ratones. Habíamos sido testigos en un par de ocasiones de ataques a las pequeñas culebritas sabaneras pero es la primera vez que somos testigos y logramos un registro de la cacería y consumo de un ratoncito campestre en el Canal Boyacá, canal de aguas lluvias en el barrio Modelia de Bogotá.
Nuestra sorpresa fue mayúscula, no solo por la eficiencia con la que lo atrapó y mató sino también por la facilidad con la que lo alzó y transportó, unos doce metros, hasta un lugar más tranquilo en donde consumirlo, tarea para la que empleó una fuertes sacudidas y torsiones al desafortunado roedorcillo.
Pudimos concluir que además de ser un eminente dispersor de semillas, la Mirla patinaranja, como se la conoce comunmente, es también una eficiente controladora de plagas, lo cual hace naturalmente, no como lo hace para estos casos y espacios la Secretaría Distrital de Salud, empleando asperciones o peligrosos y dañinos cebos tóxicos que pueden afectar muchas otras especies y ecosistemas.
Por: Leonardo Ortega Soto
Socio fundador, Dodo Colombia
Nuestra sorpresa fue mayúscula, no solo por la eficiencia con la que lo atrapó y mató sino también por la facilidad con la que lo alzó y transportó, unos doce metros, hasta un lugar más tranquilo en donde consumirlo, tarea para la que empleó una fuertes sacudidas y torsiones al desafortunado roedorcillo.
Pudimos concluir que además de ser un eminente dispersor de semillas, la Mirla patinaranja, como se la conoce comunmente, es también una eficiente controladora de plagas, lo cual hace naturalmente, no como lo hace para estos casos y espacios la Secretaría Distrital de Salud, empleando asperciones o peligrosos y dañinos cebos tóxicos que pueden afectar muchas otras especies y ecosistemas.
Por: Leonardo Ortega Soto
Socio fundador, Dodo Colombia
No solo las poblaciones de abejas, las mayores polinizadoras de plantas, están disminuyendo. Una red internacional de investigadores alerta sobre una extensa lista de animales que cumplen esta función y también están en alto riesgo mundial.
El preciso instante en que un abejorro logra, con la vibración de su cuerpo, desencapsular el polen de las flores que tienen sus anteras en forma de tubos, puede pasar inadvertido para los cultivadores y visitantes desprevenidos; no obstante, para los biólogos que como la profesora Guiomar Nates–Parra le han seguido el vuelo a los mayores polinizadores del planeta, las abejas, y también abejorros del género Bombus, esto no pasa desapercibido.
La explosión de polen que brota de la flor cae en la cara del abejorro, que lo lleva consigo a los estigmas de otras flores y así propicia la fecundación. Ese sistema, conocido como “polinización por zumbido” es vital para que las plantas, como tomates, agraz, berenjenas y arándanos, liberen su polen. No todas las abejas pueden hacer vibrar las anteras de las plantas, por ejemploApis mellifera o abeja del apicultor no lo logra.
El abejorro vibrador y las abejas forman parte del exclusivo club de zoopolinizadores o polinizadores-animales de las plantas, a los que se suman mariposas, avispas, polillas, gorgojos, colibríes, murciélagos, monos y hasta algunos reptiles, que hoy se encuentran amenazados e incluso ya han enviado señales de desaparición.
Por su tarea de llevar el polen de flor en flor depende casi el 90 % de los árboles y plantas silvestres, al menos de manera parcial. Igualmente, más de las tres cuartas partes de los principales cultivos de alimentos en el mundo, entre ellos el cacao y el café, por ejemplo, necesitan en cierta medida de la polinización para su rendimiento y calidad.
En términos económicos, la producción agrícola que requiere de los polinizadores representa entre el 5 y el 8 % en el escenario mundial, cuyo valor puede ascender cada año a cifras que van desde los 235.000 millones de dólares hasta los 577.000.
No obstante, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), el 16,5 % de los polinizadores vertebrados están bajo amenaza de extinción en el mundo. En el caso de los insectos, no hay datos específicos, pero las evaluaciones regionales muestran que en Europa, para citar un caso, el 9 % de abejas y mariposas están amenazadas, mientras sus poblaciones disminuyen en un 37 y
31 %, respectivamente.
Investigación en red
La profesora Guiomar Nates–Parra, del Laboratorio de Abejas de la Universidad Nacional (Labun), formó parte de una de las redes internacionales más extensas para evaluar la situación de los zoopolinizadores.
Se trata de un contingente de cerca de 80 expertos de 124 países que pertenecen a la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, (Ipbes, por sus siglas en inglés), con el auspicio de Naciones Unidas. “Es la primera vez que la ciencia y el conocimiento tradicional indígena y local se unen para evaluar este importante servicio ecosistémico”, destaca la docente.
Los investigadores, quienes tuvieron una primera reunión en Bonn (Alemania) a mediados de 2014, fueron agrupados por temas para evaluar la situación de los polinizadores, según su diversidad, comportamiento, valor económico, artístico, cultural y religioso, amenazas (uso intensivo de insecticidas, monocultivos, deforestación y cambio climático) y posibles soluciones con el fin de reducir el riesgo de disminución o extinción.
Para el informe final, evaluado y aprobado en Kuala Lumpur (Malasia), en febrero de este año los expertos examinaron más de 3.000 fuentes bibliográficas y consultaron acerca del conocimiento indígena y local. Esto les permitió elaborar un completo diagnóstico sobre los polinizadores de todos los continentes.
Así, se confirmó, por ejemplo, que el rendimiento y la calidad de al menos el 75 % de los principales cultivos de alimentos en el mundo depende en alguna medida de la zoopolinización. En los países de la Unión Europea, esta proporción alcanza el 84 %, en tanto que en México y Argentina es del 74 %.
Pese a que la mayoría de cereales como el arroz, el maíz y el trigo son polinizados por el viento, la rica variedad de alimentos que disfrutamos hoy disminuiría drásticamente si se acaban los zoopolinizadores. De hecho, el informe de Ipbes señala que su función cubre “muchos cultivos de frutas, vegetales, semillas, nueces y aceites”.
De ahí que, tal como lo explica la profesora Nates–Parra, de estos animales depende que podamos elegir qué comer cada día.
Polinizadores mil
Según la experta, aunque las abejas sociales -melíferas o manejadas- son unas de las mayores polinizadoras, estas representan menos del 1 % de las más de 20.000 especies registradas. El resto de abejas son sociales y solitarias (no tienen la estructura de reinas, obreras y zánganos ni hacen panales). Estas últimas son, en su opinión, “la fuerza de todos los cultivos del mundo”.
En Colombia se registran alrededor de mil especies de abejas silvestres, entre ellas las abejas sin aguijón (tribu Meliponini), pobladoras por
excelencia de las tierras americanas, antes de que los españoles trajeran la melífera y productoras de la miel “angelita”. Estas polinizan tomates, pimentón, aguacate, algunas palmas, mango, eucalipto, café y guayaba, entre muchas otras plantas. Las carpinteras, una especie más grande (género Xylocopa) polinizan flores también de gran tamaño, como las de maracuyá y granadilla.
Al respecto, la seguridad alimentaria del mundo no es la única en riesgo sin la presencia de los polinizadores. También, la identidad cultural de muchas comunidades tienen un fuerte nexo con estos animales. Entre algunos grupos indígenas como los u’wa, de la Sierra Nevada del Cocuy, está relacionada con la creación del mundo y la fertilidad. En México, por ejemplo, podría acabarse el tequila, sino cuentan con el murciélago que poliniza el agave. En Jamaica, toda una tradición cultural moriría sin el colibrí, símbolo de la isla. Y en Colombia, cultivos que se constituyen en patrimonio nacional, como el café, podrían verse arruinados si escasean sus principales polinizadores, la abeja melífera y sin aguijón.
En el aspecto cultural, para la investigadora es lamentable que se esté perdiendo el conocimiento tradicional. “Los jóvenes se van del campo y se pierde la tradición de los mayores”, comenta.
Cultivo pequeño, diversidad grande
En el trabajo recopilado por la profesora Nates–Parra y los demás investigadores, establecieron también que la diversidad de cultivos es la mejor estrategia para garantizar la vida de los polinizadores. A saber, en un estudio en el que también participó la docente de la UN y fue publicado en la prestigiosa revista Science, se determinó que la proliferación de polinizadores es mayor en las zonas rurales donde abundan distintos cultivos.
En el caso de Colombia, la experta y su equipo tomaron como punto de referencia los cultivos silvestres de agraz, en el municipio de San Miguel de Sema (Cundinamarca). En este lugar la vegetación natural, rodeada de robledales y pinos, no intervenida con insecticidas ni otros químicos utilizados en la agricultura comercial, es el reservorio ideal de polinizadores.
Por tanto, la plataforma de Ipbes elaboró un documento para que sean involucrados los zoopolinizadores en las políticas públicas de los países participantes, entre los que figura Colombia. Es, ni más ni menos, que un derrotero que se deberá seguir para preservarlos y con ello, la diversidad productiva y la seguridad alimentaria; de esta manera se atenderá una población creciente y por la cual cada vez se cultiva en mayores extensiones.
Fuente: UN periódico impreso
Por: María Luzdary Ayala Villamil, Unimedios Bogotá
La explosión de polen que brota de la flor cae en la cara del abejorro, que lo lleva consigo a los estigmas de otras flores y así propicia la fecundación. Ese sistema, conocido como “polinización por zumbido” es vital para que las plantas, como tomates, agraz, berenjenas y arándanos, liberen su polen. No todas las abejas pueden hacer vibrar las anteras de las plantas, por ejemploApis mellifera o abeja del apicultor no lo logra.
El abejorro vibrador y las abejas forman parte del exclusivo club de zoopolinizadores o polinizadores-animales de las plantas, a los que se suman mariposas, avispas, polillas, gorgojos, colibríes, murciélagos, monos y hasta algunos reptiles, que hoy se encuentran amenazados e incluso ya han enviado señales de desaparición.
Por su tarea de llevar el polen de flor en flor depende casi el 90 % de los árboles y plantas silvestres, al menos de manera parcial. Igualmente, más de las tres cuartas partes de los principales cultivos de alimentos en el mundo, entre ellos el cacao y el café, por ejemplo, necesitan en cierta medida de la polinización para su rendimiento y calidad.
En términos económicos, la producción agrícola que requiere de los polinizadores representa entre el 5 y el 8 % en el escenario mundial, cuyo valor puede ascender cada año a cifras que van desde los 235.000 millones de dólares hasta los 577.000.
No obstante, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), el 16,5 % de los polinizadores vertebrados están bajo amenaza de extinción en el mundo. En el caso de los insectos, no hay datos específicos, pero las evaluaciones regionales muestran que en Europa, para citar un caso, el 9 % de abejas y mariposas están amenazadas, mientras sus poblaciones disminuyen en un 37 y
31 %, respectivamente.
Investigación en red
La profesora Guiomar Nates–Parra, del Laboratorio de Abejas de la Universidad Nacional (Labun), formó parte de una de las redes internacionales más extensas para evaluar la situación de los zoopolinizadores.
Se trata de un contingente de cerca de 80 expertos de 124 países que pertenecen a la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, (Ipbes, por sus siglas en inglés), con el auspicio de Naciones Unidas. “Es la primera vez que la ciencia y el conocimiento tradicional indígena y local se unen para evaluar este importante servicio ecosistémico”, destaca la docente.
Los investigadores, quienes tuvieron una primera reunión en Bonn (Alemania) a mediados de 2014, fueron agrupados por temas para evaluar la situación de los polinizadores, según su diversidad, comportamiento, valor económico, artístico, cultural y religioso, amenazas (uso intensivo de insecticidas, monocultivos, deforestación y cambio climático) y posibles soluciones con el fin de reducir el riesgo de disminución o extinción.
Para el informe final, evaluado y aprobado en Kuala Lumpur (Malasia), en febrero de este año los expertos examinaron más de 3.000 fuentes bibliográficas y consultaron acerca del conocimiento indígena y local. Esto les permitió elaborar un completo diagnóstico sobre los polinizadores de todos los continentes.
Así, se confirmó, por ejemplo, que el rendimiento y la calidad de al menos el 75 % de los principales cultivos de alimentos en el mundo depende en alguna medida de la zoopolinización. En los países de la Unión Europea, esta proporción alcanza el 84 %, en tanto que en México y Argentina es del 74 %.
Pese a que la mayoría de cereales como el arroz, el maíz y el trigo son polinizados por el viento, la rica variedad de alimentos que disfrutamos hoy disminuiría drásticamente si se acaban los zoopolinizadores. De hecho, el informe de Ipbes señala que su función cubre “muchos cultivos de frutas, vegetales, semillas, nueces y aceites”.
De ahí que, tal como lo explica la profesora Nates–Parra, de estos animales depende que podamos elegir qué comer cada día.
Polinizadores mil
Según la experta, aunque las abejas sociales -melíferas o manejadas- son unas de las mayores polinizadoras, estas representan menos del 1 % de las más de 20.000 especies registradas. El resto de abejas son sociales y solitarias (no tienen la estructura de reinas, obreras y zánganos ni hacen panales). Estas últimas son, en su opinión, “la fuerza de todos los cultivos del mundo”.
En Colombia se registran alrededor de mil especies de abejas silvestres, entre ellas las abejas sin aguijón (tribu Meliponini), pobladoras por
excelencia de las tierras americanas, antes de que los españoles trajeran la melífera y productoras de la miel “angelita”. Estas polinizan tomates, pimentón, aguacate, algunas palmas, mango, eucalipto, café y guayaba, entre muchas otras plantas. Las carpinteras, una especie más grande (género Xylocopa) polinizan flores también de gran tamaño, como las de maracuyá y granadilla.
Al respecto, la seguridad alimentaria del mundo no es la única en riesgo sin la presencia de los polinizadores. También, la identidad cultural de muchas comunidades tienen un fuerte nexo con estos animales. Entre algunos grupos indígenas como los u’wa, de la Sierra Nevada del Cocuy, está relacionada con la creación del mundo y la fertilidad. En México, por ejemplo, podría acabarse el tequila, sino cuentan con el murciélago que poliniza el agave. En Jamaica, toda una tradición cultural moriría sin el colibrí, símbolo de la isla. Y en Colombia, cultivos que se constituyen en patrimonio nacional, como el café, podrían verse arruinados si escasean sus principales polinizadores, la abeja melífera y sin aguijón.
En el aspecto cultural, para la investigadora es lamentable que se esté perdiendo el conocimiento tradicional. “Los jóvenes se van del campo y se pierde la tradición de los mayores”, comenta.
Cultivo pequeño, diversidad grande
En el trabajo recopilado por la profesora Nates–Parra y los demás investigadores, establecieron también que la diversidad de cultivos es la mejor estrategia para garantizar la vida de los polinizadores. A saber, en un estudio en el que también participó la docente de la UN y fue publicado en la prestigiosa revista Science, se determinó que la proliferación de polinizadores es mayor en las zonas rurales donde abundan distintos cultivos.
En el caso de Colombia, la experta y su equipo tomaron como punto de referencia los cultivos silvestres de agraz, en el municipio de San Miguel de Sema (Cundinamarca). En este lugar la vegetación natural, rodeada de robledales y pinos, no intervenida con insecticidas ni otros químicos utilizados en la agricultura comercial, es el reservorio ideal de polinizadores.
Por tanto, la plataforma de Ipbes elaboró un documento para que sean involucrados los zoopolinizadores en las políticas públicas de los países participantes, entre los que figura Colombia. Es, ni más ni menos, que un derrotero que se deberá seguir para preservarlos y con ello, la diversidad productiva y la seguridad alimentaria; de esta manera se atenderá una población creciente y por la cual cada vez se cultiva en mayores extensiones.
Fuente: UN periódico impreso
Por: María Luzdary Ayala Villamil, Unimedios Bogotá

Comunicado de Prensa
Bogotá. El 4 de febrero de 2017, se reunió en la capital del país un grupo amplio de personas y organizaciones
interesadas en la defensa de las abejas y demás polinizadores, con el fin de crear un movimiento ciudadano para
abogar por su protección, denominado “Colectivo para la Defensa de las Abejas y los Polinizadores en Colombia”
(Colectivo “Abejas Vivas”). Los participantes provienen de 22 departamentos de la Nación.
La iniciativa surgió a partir de la preocupación de un grupo de ciudadanos dedicados a la apicultura, debido a la
muerte por envenenamiento masivo de abejas en lugares como Quindío, Sucre y Cundinamarca, entre otros.
El Colectivo “Abejas Vivas” acordó lanzar una campaña nacional denominada “Polinizando Futuro” para
visibilizar la importancia de estos animales y la necesidad de protegerlos. Dicha campaña se articulará a la
celebración del Día Internacional de las Abejas, sumándose al llamado de la Federación Latinoamericana y del
Caribe de Apicultores -FILAPI- para el 20 de mayo de 2017. El Colectivo entregará en esa fecha un pliego de
peticiones a las autoridades para que protejan a los polinizadores.
Más de 1.200 apicultores hacen parte del Colectivo “Abejas Vivas”, además de sus asociaciones y federaciones,
académicos, ambientalistas, comunicadores y educadores.
El Colectivo “Abejas Vivas” se propone promover el debate público sobre el papel crucial que juegan las abejas
y demás polinizadores en la salud de los ecosistemas, la agricultura, la soberanía alimentaria y la productividad
del país.
Los integrantes del Colectivo “Abejas Vivas” resaltan que la protección de los polinizadores es un asunto de
interés nacional, del que depende el bienestar de los colombianos y la propia supervivencia de la especie humana.
Para mayor información: [email protected]
Las poblaciones de estos animales, que contribuyen a la seguridad alimentaria y a mantener la biodiversidad e integridad de los ecosistemas, están en declive en el mundo.
La Declaración de Cancún sobre conservación y uso sustentable de la biodiversidad para el bienestar fue firmada el 3 de diciembre de 2016 durante la 13º conferencia de las partes de la Convención de Diversidad Biológica (COP13). Cuenta con el aval de 190 gobiernos y, en uno de sus puntos, resalta la importancia de los polinizadores para los cultivos y el ganado, y su rol en el manejo y preservación para las poblaciones y el medioambiente.
La actividad de estos animales atraviesa transversalmente a la sociedad, en sus ámbitos culturales, sociales, económicos y alimentarios. Ellos transportan, adherido a su cuerpo, el polen de una planta al estigma de otra para fecundarla. Aunque la mayoría de los polinizadores son insectos –abejas, moscas, escarabajos, mariposas y polillas -, también hay otros animales que cumplen estas funciones, como las aves, las lagartijas, los murciélagos y algunos mamíferos.
A pesar de su importancia a nivel global se observa una tendencia hacia la pérdida de sus poblaciones. Un informe publicado recientemente en la revista Nature del que participaron Marcelo Aizen, investigador superior del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA, CONICET-UNCO), y Lucas Garibaldi, investigador independiente del CONICET y director del Instituto de Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD – UNRN), analizan los diferentes valores que tienen los polinizadores, su estado, los riesgos a los que están sometidos y las proyecciones a futuro.
Los autores, investigadores de Argentina, Reino Unido, Brasil, Alemania, Holanda y Australia, explican que en los últimos 50 años los cultivos que dependen de los polinizadores crecieron a una tasa más baja en cuanto a productividad y tuvieron más variabilidad que los que no y advierten que ello “sugiere que los servicios de polinización pueden estar comprometidos por la reducción de las poblaciones de polinizadores”.
Economía
Más allá de los beneficios para la alimentación y los ecosistemas, los polinizadores afectan losmercados globales de alimentos, ya que los cultivos polinizados por animales tienen usualmente un precio de venta más alto que aquellos que no. Para dar un ejemplo, algunos de los más importantes que dependen de ellos son el cacao, las almendras y el café.
“Paradójicamente”, explica Garibaldi, “por un lado estamos perdiendo muchas especies de polinizadores silvestres, pero por el otro nuestra agricultura depende cada vez más de polinizadores porque se plantan, en relación, más cultivos que se ven beneficiados por la acción de estos animales. Es decir que es un servicio que cada vez tenemos menos y del que cada vez necesitamos más”.
Además de los servicios asociados con la provisión de alimentos, las plantas dependientes de polinizadores contribuyen directamente a la producción de medicinas, biocombustibles, fibras, materiales de construcción e instrumentos musicales, entre otros.
Salud
“Las flores que no son polinizadas por animales desarrollan frutos con menor contenido nutricional. Entonces la disminución de polinizadores no sólo afecta la cantidad, sino también lacalidad de los alimentos”, explica Aizen. Y es que los frutos y semillas de los cultivos dependientes de polinizadores – por ejemplo la gran mayoría de los frutales y oleaginosas – representan la principal fuente de algunos micronutrientes como las vitaminas A y C, el hierro, el calcio, el flúor y el ácido fólico.
“Los problemas asociados [a la disminución de las poblaciones de polinizadores] son aquellos relacionados a la falta de alguno de estos micronutrientes entre los que se incluyen, entre otros, ceguera por falta de vitamina A, anemia por falta de hierro, desnutrición infantil y mortalidad prenatal por falta de cualquiera de estos micronutrientes o combinación de ellos”, agrega Aizen.
Panorama actual
El reporte, además, analiza el estado actual de las poblaciones de polinizadores. Según indican los autores, durante el último siglo se han registrado disminuciones en las poblaciones de abejas en regiones altamente industrializadas del noroeste de Europa y el este de América del Norte. “Además, los polinizadores están cambiando rangos a latitudes más templadas o a mayores altitudes, siguiendo el cambio climático”, analizan en el trabajo.
En Argentina, según Garibaldi, no se conoce mucho sobre el estado de los polinizadores. A iniciativa de algunos investigadores se han relevado regiones específicas y allí “se ha registrado una clara reducción en los polinizadores nativos”, agrega.
“Lamentablemente en los últimos años en la Argentina y en otros países la tendencia es a perder diversidad y lo que se está fomentando es la homogeneización del paisaje, a partir por ejemplo de la dominancia de un solo cultivo o de una sola especie”, dice Garibaldi.
Acciones
“Las acciones que se pueden implementar fueron resumidas en un artículo muy reciente publicado en la revista Science y del cual Leonardo Galetto, investigador superior del CONICET en el IMBIV de Córdoba es coautor. Las mismas incluyen, entre otras medidas, la promoción de sistemas agrícolas diversificados, la implementación de estándares más altos en el uso de pesticidas y la regulación del comercio de abejas manejadas. Esto exige legislación del estado, su implementación por parte de los productores lo que se traduce en muchos casos en cambios en el uso de la tierra, así como compromisos por producir pesticidas con menor impacto ambiental por parte la industria de agroquímicos”, dice Aizen.
Además, agrega, el público puede participar activamente comprando los alimentos certificados como amigables con los polinizadores y cultivando en jardines, balcones, y aún en macetas diferentes tipos de plantas con flores, por ejemplo.
“Para promover a los polinizadores las claves son proveer diversidad de plantas y de hábitats, que aportan diferentes recursos, ya sean flores o espacios para nidificar. De las flores obtienen polen y néctar, que es su alimento, mientras que otros polinizadores más especializados también obtienen aceite y otros recursos”, dice Garibaldi.
Y, en ese sentido, Aizen agrega: “Las acciones que se pueden tomar tanto a nivel local, como de país, y la implementación de convenios a nivel global como los que se asumen en la Convención de Diversidad Biológica son claves para mantener y promover esta diversidad”.
Fuente: CONICET Argentina, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
La actividad de estos animales atraviesa transversalmente a la sociedad, en sus ámbitos culturales, sociales, económicos y alimentarios. Ellos transportan, adherido a su cuerpo, el polen de una planta al estigma de otra para fecundarla. Aunque la mayoría de los polinizadores son insectos –abejas, moscas, escarabajos, mariposas y polillas -, también hay otros animales que cumplen estas funciones, como las aves, las lagartijas, los murciélagos y algunos mamíferos.
A pesar de su importancia a nivel global se observa una tendencia hacia la pérdida de sus poblaciones. Un informe publicado recientemente en la revista Nature del que participaron Marcelo Aizen, investigador superior del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA, CONICET-UNCO), y Lucas Garibaldi, investigador independiente del CONICET y director del Instituto de Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD – UNRN), analizan los diferentes valores que tienen los polinizadores, su estado, los riesgos a los que están sometidos y las proyecciones a futuro.
Los autores, investigadores de Argentina, Reino Unido, Brasil, Alemania, Holanda y Australia, explican que en los últimos 50 años los cultivos que dependen de los polinizadores crecieron a una tasa más baja en cuanto a productividad y tuvieron más variabilidad que los que no y advierten que ello “sugiere que los servicios de polinización pueden estar comprometidos por la reducción de las poblaciones de polinizadores”.
Economía
Más allá de los beneficios para la alimentación y los ecosistemas, los polinizadores afectan losmercados globales de alimentos, ya que los cultivos polinizados por animales tienen usualmente un precio de venta más alto que aquellos que no. Para dar un ejemplo, algunos de los más importantes que dependen de ellos son el cacao, las almendras y el café.
“Paradójicamente”, explica Garibaldi, “por un lado estamos perdiendo muchas especies de polinizadores silvestres, pero por el otro nuestra agricultura depende cada vez más de polinizadores porque se plantan, en relación, más cultivos que se ven beneficiados por la acción de estos animales. Es decir que es un servicio que cada vez tenemos menos y del que cada vez necesitamos más”.
Además de los servicios asociados con la provisión de alimentos, las plantas dependientes de polinizadores contribuyen directamente a la producción de medicinas, biocombustibles, fibras, materiales de construcción e instrumentos musicales, entre otros.
Salud
“Las flores que no son polinizadas por animales desarrollan frutos con menor contenido nutricional. Entonces la disminución de polinizadores no sólo afecta la cantidad, sino también lacalidad de los alimentos”, explica Aizen. Y es que los frutos y semillas de los cultivos dependientes de polinizadores – por ejemplo la gran mayoría de los frutales y oleaginosas – representan la principal fuente de algunos micronutrientes como las vitaminas A y C, el hierro, el calcio, el flúor y el ácido fólico.
“Los problemas asociados [a la disminución de las poblaciones de polinizadores] son aquellos relacionados a la falta de alguno de estos micronutrientes entre los que se incluyen, entre otros, ceguera por falta de vitamina A, anemia por falta de hierro, desnutrición infantil y mortalidad prenatal por falta de cualquiera de estos micronutrientes o combinación de ellos”, agrega Aizen.
Panorama actual
El reporte, además, analiza el estado actual de las poblaciones de polinizadores. Según indican los autores, durante el último siglo se han registrado disminuciones en las poblaciones de abejas en regiones altamente industrializadas del noroeste de Europa y el este de América del Norte. “Además, los polinizadores están cambiando rangos a latitudes más templadas o a mayores altitudes, siguiendo el cambio climático”, analizan en el trabajo.
En Argentina, según Garibaldi, no se conoce mucho sobre el estado de los polinizadores. A iniciativa de algunos investigadores se han relevado regiones específicas y allí “se ha registrado una clara reducción en los polinizadores nativos”, agrega.
“Lamentablemente en los últimos años en la Argentina y en otros países la tendencia es a perder diversidad y lo que se está fomentando es la homogeneización del paisaje, a partir por ejemplo de la dominancia de un solo cultivo o de una sola especie”, dice Garibaldi.
Acciones
“Las acciones que se pueden implementar fueron resumidas en un artículo muy reciente publicado en la revista Science y del cual Leonardo Galetto, investigador superior del CONICET en el IMBIV de Córdoba es coautor. Las mismas incluyen, entre otras medidas, la promoción de sistemas agrícolas diversificados, la implementación de estándares más altos en el uso de pesticidas y la regulación del comercio de abejas manejadas. Esto exige legislación del estado, su implementación por parte de los productores lo que se traduce en muchos casos en cambios en el uso de la tierra, así como compromisos por producir pesticidas con menor impacto ambiental por parte la industria de agroquímicos”, dice Aizen.
Además, agrega, el público puede participar activamente comprando los alimentos certificados como amigables con los polinizadores y cultivando en jardines, balcones, y aún en macetas diferentes tipos de plantas con flores, por ejemplo.
“Para promover a los polinizadores las claves son proveer diversidad de plantas y de hábitats, que aportan diferentes recursos, ya sean flores o espacios para nidificar. De las flores obtienen polen y néctar, que es su alimento, mientras que otros polinizadores más especializados también obtienen aceite y otros recursos”, dice Garibaldi.
Y, en ese sentido, Aizen agrega: “Las acciones que se pueden tomar tanto a nivel local, como de país, y la implementación de convenios a nivel global como los que se asumen en la Convención de Diversidad Biológica son claves para mantener y promover esta diversidad”.
Fuente: CONICET Argentina, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Por : Miguel Helo
Son muchas las personas y organizaciones que se interesan por el cuidado y la protección del medio ambiente, emprenden acciones individuales o colectivas que fomenten la defensa de los recursos naturales. Esto gracias a los principios fundamentales que contempla la Constitución Política de Colombia, que establece los derechos que tenemos a vivir en un ambiente sano, y además, la responsabilidad de protegerlo y mantenerlo.
Conozca cuáles son esos principios fundamentales que contempla la norma constitucional para el manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente:
1. Artículo 8: obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, se refiere explícitamente a la responsabilidad que tenemos todas las personas de proteger, cuidar y conservar el medio ambiente. Cada ser humano tiene una importante cuota para salvaguardar la riqueza natural. Y el artículo 95 completa la norma así: “son deberes de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”.
2. Artículo 63: patrimonio común “los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
3. Artículo 79: derecho a gozar de un ambiente sano, es decir, todas las personas tenemos derecho a disfrutar de un ambiente que permita vivir en calidad y de manera digna, por lo que las organizaciones estatales deben proteger la amplia diversidad de los ambientes naturales del territorio nacional, conservar aquellas áreas de especial importancia ecológica, y educar a la población en el cuidado de esos espacios naturales.
4. Artículo 80: obligación del estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución, pensando en preservar de manera eficiente los recursos renovables, y que sea en óptimas condiciones que se extiendan en el tiempo.
Si tal vez actuaba de manera aislada, o creía que el cuidado del medio ambiente no le tocaba de manera directa, es clave conocer, entender y aplicar estos principios fundamentales sobre el medio ambiente y los recursos naturales. De nuestra conciencia en el tema garantizaremos un ambiente sano y un desarrollo sostenible para nuestra generación, y las venideras.
Fuente: www.targetpyme.com
Son muchas las personas y organizaciones que se interesan por el cuidado y la protección del medio ambiente, emprenden acciones individuales o colectivas que fomenten la defensa de los recursos naturales. Esto gracias a los principios fundamentales que contempla la Constitución Política de Colombia, que establece los derechos que tenemos a vivir en un ambiente sano, y además, la responsabilidad de protegerlo y mantenerlo.
Conozca cuáles son esos principios fundamentales que contempla la norma constitucional para el manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente:
1. Artículo 8: obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, se refiere explícitamente a la responsabilidad que tenemos todas las personas de proteger, cuidar y conservar el medio ambiente. Cada ser humano tiene una importante cuota para salvaguardar la riqueza natural. Y el artículo 95 completa la norma así: “son deberes de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”.
2. Artículo 63: patrimonio común “los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
3. Artículo 79: derecho a gozar de un ambiente sano, es decir, todas las personas tenemos derecho a disfrutar de un ambiente que permita vivir en calidad y de manera digna, por lo que las organizaciones estatales deben proteger la amplia diversidad de los ambientes naturales del territorio nacional, conservar aquellas áreas de especial importancia ecológica, y educar a la población en el cuidado de esos espacios naturales.
4. Artículo 80: obligación del estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución, pensando en preservar de manera eficiente los recursos renovables, y que sea en óptimas condiciones que se extiendan en el tiempo.
Si tal vez actuaba de manera aislada, o creía que el cuidado del medio ambiente no le tocaba de manera directa, es clave conocer, entender y aplicar estos principios fundamentales sobre el medio ambiente y los recursos naturales. De nuestra conciencia en el tema garantizaremos un ambiente sano y un desarrollo sostenible para nuestra generación, y las venideras.
Fuente: www.targetpyme.com

,
Octubre es el mes del pico migratorio boreal que convierte al Distrito Capital colombiano en la capital de la diversidad de especies de aves en el mundo. La temporada migratoria es inspiradora porque multiplica por cientos y hasta miles los momentos y las oportunidades de observar gran número de especies, aunque durante estas salidas podemos enfrentarnos a momentos trágicos al encontrarnos con algún pájaro lesionado o que en apariencia necesita ayuda. Si se encuentra ante este hecho aquí hay algunos pasos que puede seguir y contribuir a que un ave continúe su viaje y su vida.
Detenerse y Observar: no se apresure a menos que el ave esté en peligro inmediato, aunque le parezca que un ave está actuando de forma extraña lo mejor es tomarse un tiempo para valorar el estado real de amenaza. Muchas aves mueren porque las personas intervienen cuando no deberían. Lo más conveniente es observarla un rato a ver si se recupera por cuenta propia.
¿Cuándo intervenir?: algunas señales que nos pueden guiar son: pico roto, alas o patas caídas o en posición anormal y grandes heridas abiertas, y también si el individuo permanece demasiado tiempo inmóvil en el piso.
Ubique un centro de rehabilitación de fauna local: al ser silvestres las aves son muy frágiles y difíciles de cuidar, necesitan ayuda de un experto. Intentar rehabilitar un ave por su cuenta puede ser erróneo o ilegal. Contacte en Bogotá para estos casos las URRAS de la UN, la Secretaría del Medio Ambiente, la CAR y en Fontibón al CLPBA (Consejo Local de Protección y Bienestar Animal)
Tenga a mano un transporte adecuado: no recoja un pájaro a menos que tenga un lugar para ponerlo. Utilice una caja de cartón o un portador de gato forrado con paño o periódicos. Evite por sobre todo las jaulas de alambre que pueden causar daños adicionales al ave.
Recuerde, ser los más diversos es un privilegio pero supone un gran compromiso con esa diversidad, con el planeta y con las futuras generaciones, nos obliga a cuidar que las condiciones ambientales se sostengan y que a futuro mejoren y no lo contrario, para que cada vez más personas puedan disfrutar y vivir nuestro más grande patrimonio nacional.
Por: Leonardo Ortega Soto
Socio fundador, Dodo Colombia
Para Periódico local: Fontibón somos Todos, edición 10
Octubre es el mes del pico migratorio boreal que convierte al Distrito Capital colombiano en la capital de la diversidad de especies de aves en el mundo. La temporada migratoria es inspiradora porque multiplica por cientos y hasta miles los momentos y las oportunidades de observar gran número de especies, aunque durante estas salidas podemos enfrentarnos a momentos trágicos al encontrarnos con algún pájaro lesionado o que en apariencia necesita ayuda. Si se encuentra ante este hecho aquí hay algunos pasos que puede seguir y contribuir a que un ave continúe su viaje y su vida.
Detenerse y Observar: no se apresure a menos que el ave esté en peligro inmediato, aunque le parezca que un ave está actuando de forma extraña lo mejor es tomarse un tiempo para valorar el estado real de amenaza. Muchas aves mueren porque las personas intervienen cuando no deberían. Lo más conveniente es observarla un rato a ver si se recupera por cuenta propia.
¿Cuándo intervenir?: algunas señales que nos pueden guiar son: pico roto, alas o patas caídas o en posición anormal y grandes heridas abiertas, y también si el individuo permanece demasiado tiempo inmóvil en el piso.
Ubique un centro de rehabilitación de fauna local: al ser silvestres las aves son muy frágiles y difíciles de cuidar, necesitan ayuda de un experto. Intentar rehabilitar un ave por su cuenta puede ser erróneo o ilegal. Contacte en Bogotá para estos casos las URRAS de la UN, la Secretaría del Medio Ambiente, la CAR y en Fontibón al CLPBA (Consejo Local de Protección y Bienestar Animal)
Tenga a mano un transporte adecuado: no recoja un pájaro a menos que tenga un lugar para ponerlo. Utilice una caja de cartón o un portador de gato forrado con paño o periódicos. Evite por sobre todo las jaulas de alambre que pueden causar daños adicionales al ave.
Recuerde, ser los más diversos es un privilegio pero supone un gran compromiso con esa diversidad, con el planeta y con las futuras generaciones, nos obliga a cuidar que las condiciones ambientales se sostengan y que a futuro mejoren y no lo contrario, para que cada vez más personas puedan disfrutar y vivir nuestro más grande patrimonio nacional.
Por: Leonardo Ortega Soto
Socio fundador, Dodo Colombia
Para Periódico local: Fontibón somos Todos, edición 10
 (Tringa solitaria + Tringa macularius) Canal Boyacá
(Tringa solitaria + Tringa macularius) Canal Boyacá
¿A quién se le ocurriría buscar playas en Bogotá? De primera mano, casi a nadie, pero hay que recordar que los ríos, quebradas, las lagunas, los humedales y otros cuerpos de agua también presentan zonas playeras o que se les asemejan. Bogotá a pesar de estar enclavada en una de las zonas geográficas con mayor deterioro ambiental en Colombia (Centro oriental), posee no obstante un sin número de canales de aguas lluvias -otrora ríos y quebradas- y 15 humedales reconocidos, sobrevivientes que representan apenas un 10% del total o menos, de las zonas húmedas del territorio conocido hoy como la Sabana de Bogotá, y que antaño fue el gran lago de Humboldt. Estas pocas hectáreas son las únicas que han subsistido muy a pesar de la depredación inmobiliaria irracional tan común en nuestro Distrito.
Ante este panorama, casi resulta descabellado pensar en hacer un censo de aves playeras en la capital de la república de Colombia, pero... ¡Oh sorpresa! Aceptamos el reto y el llamado una vez más y participamos en el World Shorebirds Day con el Humedal Capellanía y el Canal Boyacá en Bogotá, lo que nos llevó a descubrir dos cosas: una, que la naturaleza en contravía a las deplorables prácticas ambientales nacionales, nos ofrece toda su capacidad de recrear su obra, permitiéndonos maravillarnos con el espectáculo de los pequeños andarríos, tringas y chorlitos diseminados por diferentes puntos de Bogotá, (resilencia en su máxima expresión, estallando, chapoteando, alimentándose -vé tú a saber de qué- y coqueteándonos en las retinas), la segunda y menos emocionante, es que en Colombia para variar, con toda nuestra diversidad de aves de la que nos ufanamos huecamente, no existe ni la pasión, ni la divulgación y mucho menos la promoción y apoyo, vía políticas públicas reales, que hagan de la actividad de "observar aves", un pasatiempo generalizado para un mayor porcentaje de la población, una fuente de ingresos sostenible y limpia y un verdadero nicho de reconocimiento y mejoramiento de la imagen de nuestro país a nivel mundial. Lo podemos afirmar porque fuimos de las pocas organizaciones de Colombia que se inscribió y aportó algún listado al evento. A diferencia de paises como México, Estados Unidos, Argentina, Nicaragua y muchos otros donde hubo una gran participación, y no ostentan nuestra enorme diversidad de especies de aves, pero donde al parecer, sí nos llevan años luz en entusiasmo, educación y políticas públicas de promoción de actividades ecoturísticas y científicas.
Haber podido incluir especies playeras en Bogotá, para un censo mundial de las mismas, fue posible gracias a las migraciones, esta temporada -la boreal-, que ocurre entre finales de agosto y mediados de abril, nos trae las valientes playeras boreales que atraviesan el Atlántico para visitarnos y buscar un clima más "amable" (muy a mi pesar, no más saludable), permitíendonos deleitarnos con su presencia y gracia y llamándonos a la reflexión y la acción para devolverle a nuestro territorio la salud y amabilidad para con la flora y la fauna, que redundará indudablemente en salud y bienestar para quienes habitamos y vivimos esta caótica y degradada joya andina, antes conocida como Bacatá.
Ante este panorama, casi resulta descabellado pensar en hacer un censo de aves playeras en la capital de la república de Colombia, pero... ¡Oh sorpresa! Aceptamos el reto y el llamado una vez más y participamos en el World Shorebirds Day con el Humedal Capellanía y el Canal Boyacá en Bogotá, lo que nos llevó a descubrir dos cosas: una, que la naturaleza en contravía a las deplorables prácticas ambientales nacionales, nos ofrece toda su capacidad de recrear su obra, permitiéndonos maravillarnos con el espectáculo de los pequeños andarríos, tringas y chorlitos diseminados por diferentes puntos de Bogotá, (resilencia en su máxima expresión, estallando, chapoteando, alimentándose -vé tú a saber de qué- y coqueteándonos en las retinas), la segunda y menos emocionante, es que en Colombia para variar, con toda nuestra diversidad de aves de la que nos ufanamos huecamente, no existe ni la pasión, ni la divulgación y mucho menos la promoción y apoyo, vía políticas públicas reales, que hagan de la actividad de "observar aves", un pasatiempo generalizado para un mayor porcentaje de la población, una fuente de ingresos sostenible y limpia y un verdadero nicho de reconocimiento y mejoramiento de la imagen de nuestro país a nivel mundial. Lo podemos afirmar porque fuimos de las pocas organizaciones de Colombia que se inscribió y aportó algún listado al evento. A diferencia de paises como México, Estados Unidos, Argentina, Nicaragua y muchos otros donde hubo una gran participación, y no ostentan nuestra enorme diversidad de especies de aves, pero donde al parecer, sí nos llevan años luz en entusiasmo, educación y políticas públicas de promoción de actividades ecoturísticas y científicas.
Haber podido incluir especies playeras en Bogotá, para un censo mundial de las mismas, fue posible gracias a las migraciones, esta temporada -la boreal-, que ocurre entre finales de agosto y mediados de abril, nos trae las valientes playeras boreales que atraviesan el Atlántico para visitarnos y buscar un clima más "amable" (muy a mi pesar, no más saludable), permitíendonos deleitarnos con su presencia y gracia y llamándonos a la reflexión y la acción para devolverle a nuestro territorio la salud y amabilidad para con la flora y la fauna, que redundará indudablemente en salud y bienestar para quienes habitamos y vivimos esta caótica y degradada joya andina, antes conocida como Bacatá.
El balance en apenas dos días de censo durante lapsos de media hora, sábado en el Canal Boyacá y lunes en el Humedal Capellanía, nos arrojó un total de 11 individuos de 3 especies diferentes así: 2 Andarríos manchados (Actitis macularius), 8 Chorlitos o Andarríos solitarios (Tringas solitarias) y una de Chorlo patiamarillo chico (Tringa flavipes). Es un buen inventario dada la tempranía de la temporada, además que nos permitió aumentar en 2 especies nuestro listado del Canal Boyacá y nos motiva a invitar a todos los bogotanos a recorrer, querer y descubrir todas las sorpresas y la magia que puede ofrecernos la ciudad donde menos nos imaginamos. Y el premio, satisfacción personal y la certeza de estar aportando un intangible granito de arena para lo que esperamos sea una bella y diversa montaña, con nuevas rutas, voces y visiones en pro de un mejor futuro para todos.
Por: Leonardo Ortega Soto
Socio fundador, Dodo Colombia
Socio fundador, Dodo Colombia
¿Porqué el hallazgo más importante durante en CNAA (Censo Neotropical de Aves Acuáticas) en los humedales de Kennedy no fue un ave sino un murciélago?
Cuando asumimos con gusto desde nuestra organización dodo Colombia, la responsabilidad convocada por la ABO (Asociación Bogotana de Ornitología) para coordinar el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en dos humedales de Kénnedy y uno de Fontibón en el mes de julio, no contábamos con la sorpresa que nos esperaba y que nos haría parte de un momento casi de trascendencia histórica en las caminatas de avistamiento y censo de aves en los humedales.
Al principio el conteo fue exáctamente igual a todos sin mayores sorpresas, especies habituales y número tristemente reducido en cantidad y diversidad de especies de aves. Pocos asistentes pero muy entusiastas lo que también es habitual aunque grato, así se desarrollaba la mañana hasta que Maritta Lozano directora de la fundación, con su habitual, (una vez más) buen ojo, hizo el descubrimiento del día, un diminuto cuerpecillo yaciente sobre el kikuyo. Nos dio el aviso y todos nos acercamos para contemplar fascinados el cadáver de un pequeño murciélago, por su aspecto, el animalillo llevaba allí varios días muerto, de color grisáceo oscuro con mandíbulas entreabiertas que nos mostraban unos poderosos y enormes dientes caninos. Hicimos las anotaciones, registros fotográficos y comentarios pertinentes aunque llenos de asombro, luego lo geolocalizamos con miras a que fuera recolectado e identificado, cosa que sucedió en días subsiguientes.
La razón principal por la que resultó importantísimo este hallazgo, es que entre otras, es uno de los muy pocos registros de quirópteros en Bogotá y más raro aún su hallazgo y recolección en un humedal capitalino, también porque una vez identificado y catalogado el especimen por parte del grupo EEMN (Evolución y Ecología de Mamíferos Neotropicales) de la Universidad Nacional de Colombia, resultó que se trataba de una hembra de Murciélago aterciopelado de cola libre, (Molossus molossus), una especie insectívora y como todos los de su especie, una exitosa y benéfica controladora de plagas.
Cuando asumimos con gusto desde nuestra organización dodo Colombia, la responsabilidad convocada por la ABO (Asociación Bogotana de Ornitología) para coordinar el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en dos humedales de Kénnedy y uno de Fontibón en el mes de julio, no contábamos con la sorpresa que nos esperaba y que nos haría parte de un momento casi de trascendencia histórica en las caminatas de avistamiento y censo de aves en los humedales.
Al principio el conteo fue exáctamente igual a todos sin mayores sorpresas, especies habituales y número tristemente reducido en cantidad y diversidad de especies de aves. Pocos asistentes pero muy entusiastas lo que también es habitual aunque grato, así se desarrollaba la mañana hasta que Maritta Lozano directora de la fundación, con su habitual, (una vez más) buen ojo, hizo el descubrimiento del día, un diminuto cuerpecillo yaciente sobre el kikuyo. Nos dio el aviso y todos nos acercamos para contemplar fascinados el cadáver de un pequeño murciélago, por su aspecto, el animalillo llevaba allí varios días muerto, de color grisáceo oscuro con mandíbulas entreabiertas que nos mostraban unos poderosos y enormes dientes caninos. Hicimos las anotaciones, registros fotográficos y comentarios pertinentes aunque llenos de asombro, luego lo geolocalizamos con miras a que fuera recolectado e identificado, cosa que sucedió en días subsiguientes.
La razón principal por la que resultó importantísimo este hallazgo, es que entre otras, es uno de los muy pocos registros de quirópteros en Bogotá y más raro aún su hallazgo y recolección en un humedal capitalino, también porque una vez identificado y catalogado el especimen por parte del grupo EEMN (Evolución y Ecología de Mamíferos Neotropicales) de la Universidad Nacional de Colombia, resultó que se trataba de una hembra de Murciélago aterciopelado de cola libre, (Molossus molossus), una especie insectívora y como todos los de su especie, una exitosa y benéfica controladora de plagas.
Esta dama nocturna con enormes caninos, que utiliza para la noble e ignorada tarea de exterminar miles de insectos al día, aunque más valdría decir a la noche, en razón de sus hábitos completamente nocturnos, es con su elegante vestido gris terciopelo y potente mordida uno de los más beneficiosos y poco estudiados controladores de plagas urbanas de insectos nocivos, entre las que se cuentan: moscas, mosquitos, chinches y cucarachas voladoras.
Jústamente el poco estudio y conocimiento que se tiene de la especie ha llevado a su estigmatización y la difusión de un montón de chismes y patrañas sobre ellos, razón por la cual queremos aclarar algunas de ellas en esta nota y contribuir a limpiar su buen nombre.
1. Los murciélagos no son ciegos: de hecho los murciélagos tienen muy buena vista y adicionalmente están provistos con un sistema de radares que les permite ubicarse mejor durante la noche: la ecolocalización, que es una evolución natural con la cual pueden encontrar con más facilidad su alimento en la oscuridad y evita que choquen al volar.
2. No todos los murciélagos se alimentan de sangre: de entre las más de mil especies de murciélagos que existen, sólo tres se alimentan de sangre de otros animales, no de sangre humana como el vampiro de Hollywood.
3. No son ratas voladoras y tampoco son aves: son el único mamífero volador, son vivíparos y a diferencia de los roedores que tienen muchas crías cada vez, los murciélagos tienen una o dos crías por año y solamente si las condiciones climáticas y de sustentabilidad alimentaria les son favorables.
4. Jamás atacan a las personas ni es cierto que les guste enredarse en las largas y antiecológicas melenas tan de moda hoy en día: los murciélagos no son animales agresivos, eluden siempre al ser humano y sólo se defenderán si se sienten atacados, por eso es importante no perturbarlos ni intentar agarrarlos. Los murciélagos que revolotean a tu alrededor simplemente están alimentándose de los insectos que te rodean. (Insectos que en su mayoría, sí, se alimentan de tú sangre).
5. No van a chocarte: su sistema de radar es tan exacto y afinado que les permite esquivarte y calcular su trayectoria inigualablemente para esquivar todo tipo de obstáculos incluso un humano bípedo, terrestre y poco adaptado a la penumbra.
Disipados estos mitos sobre estas fantásticas criaturas queremos además enumerarte algunos de los más importantes aportes de los murciélagos al entorno de tu localidad, y que te benefician directa e indirectamente.
1. Cada murciélago insectívoro puede comer entre 600 y 1200 insectos por hora, ayudando a controlar naturalmente las plagas que atacan sembradíos y también a los molestos mosquitos que pueden transmitir enfermedades como el dengue, el zika y la fiebre amarilla.
2. Los nectarívoros y frugívoros polinizan plantas y dispersan semillas, contribuyendo con la recuperación natural de bosques y crecimiento de muchas plantas que son importantes en la economía humana, productoras de madera, frutas, fibras textiles y la invaluable biodiversidad de flora de los diferentes ecosistemas.
3. La saliva de los murciélagos hematófagos está siendo estudiada para su aplicación en medicina y la creación de fármacos contra enfermedades cardíacas, anticoagulantes y anestésicos.
4. El guano (heces) de los murciélagos es muy beneficioso como fertilizante natural.
5. Los murciélagos no solo son cazadores sino que también son presas y como cualquier individuo de la naturaleza, participan de la cadena alimenticia, permitiendo el equilibrio ecológico.
6. Alimentan la cultura y las tradiciones orales de los pueblos ancestrales y con su carga de misterio también alimentan la industria cinematográfica, la literatura, la pintura y la música.
Por esta y muchas más razones, este fue nuestro hallazgo del año y es una gran noticia saber que subsisten colonias del Murciélago aterciopelado en Bogotá, también queremos con esta nota contribuir en su desmitificación negativa e impulsar acciones para su conservación y cuidado y para que más damas y caballeros aterciopelados puedan surcar nuestros sueños y cielos nocturnos.
Por: Leonardo Ortega Soto
Socio fundador, Dodo Colombia
30 líneas sobre el Censo Neotropical de Aves Acuáticas Humedales de la cuenca del Río Fucha
19/7/2016

En días pasados realizamos el CNAA (Censo Neotropical de Aves Acuáticas) en los humedales de: Capellanía en Fontibón, El Burro y Techo en Kennedy, pertenecientes todos a la Cuenca del Río Fucha; censo convocado en Bogotá por la ABO (Asociación Bogotana de Ornitología) para todos los humedales del Distrito y Cundinamarca.
Este censo tiene como objetivo, cito: "contribuir a la conservación y manejo de las aves acuáticas y los humedales, mediante la definición de prioridades de investigación y conservación y la identificación de humedales de importancia internacional o de sitios que albergan especies amenazadas.”
El balance fue pobrísimo en número de especies acuáticas e incluso de ronda, lo que nos lleva a hacernos la pregunta incómoda: ¿Lo que afecta las poblaciones de aves afecta nuestra salud y calidad de vida o es un problema únicamente para las aves?
Es oportuno anotar que causa alarma la reducción en el número de especies de aves nativas, es evidente el deterioro de los cuerpos de agua y canales y la reducción de las zonas de ronda y ZAMPA (Zonas de Amortiguamiento, Manejo y Protección Ambiental), de los humedales, siendo los de Techo y Burro los más afectados hasta ahora, digo hasta ahora, pues ya sabemos de antemano los efectos nefastos que tendrá la construcción de la ALO (Avenida Longitudinal de Occidente) con su actual trazado, para los humedales de Capellanía, Tibabuyes, La Conejera y sus barrios y comunidades aledañas.
Así las cosas, lo más destacable es la persistencia, adaptabilidad y resistencia de algunas especies que se niegan a desaparecer y perder del todo sus ya deteriorados territorios, sobreviven Tinguas pico rojo (Gallinula galeata) entre las aguas servidas de un canal que debería transportar exclusivamente aguas lluvias, esto se repite en los tres humedales objeto de nuestro censo, vimos también una gran población de Ibis cara roja (Phymosus infuscatus) en Capellanía y unos pocos en El Burro, en total el promedio de aves acuáticas fue tan solo de 9 especies y sumando las de ronda no sobrepasamos las 24.
Puede ser que las condiciones y estado ambientales de Bogotá evidenciadas durante este censo merezcan mayor despliegue y relevancia en un mundo ideal, pero nuestra realidad nacional es la de estas limitadas 30 líneas.
Por:Leonardo Ortega Soto
Socio fundador, Dodo Colombia
Este censo tiene como objetivo, cito: "contribuir a la conservación y manejo de las aves acuáticas y los humedales, mediante la definición de prioridades de investigación y conservación y la identificación de humedales de importancia internacional o de sitios que albergan especies amenazadas.”
El balance fue pobrísimo en número de especies acuáticas e incluso de ronda, lo que nos lleva a hacernos la pregunta incómoda: ¿Lo que afecta las poblaciones de aves afecta nuestra salud y calidad de vida o es un problema únicamente para las aves?
Es oportuno anotar que causa alarma la reducción en el número de especies de aves nativas, es evidente el deterioro de los cuerpos de agua y canales y la reducción de las zonas de ronda y ZAMPA (Zonas de Amortiguamiento, Manejo y Protección Ambiental), de los humedales, siendo los de Techo y Burro los más afectados hasta ahora, digo hasta ahora, pues ya sabemos de antemano los efectos nefastos que tendrá la construcción de la ALO (Avenida Longitudinal de Occidente) con su actual trazado, para los humedales de Capellanía, Tibabuyes, La Conejera y sus barrios y comunidades aledañas.
Así las cosas, lo más destacable es la persistencia, adaptabilidad y resistencia de algunas especies que se niegan a desaparecer y perder del todo sus ya deteriorados territorios, sobreviven Tinguas pico rojo (Gallinula galeata) entre las aguas servidas de un canal que debería transportar exclusivamente aguas lluvias, esto se repite en los tres humedales objeto de nuestro censo, vimos también una gran población de Ibis cara roja (Phymosus infuscatus) en Capellanía y unos pocos en El Burro, en total el promedio de aves acuáticas fue tan solo de 9 especies y sumando las de ronda no sobrepasamos las 24.
Puede ser que las condiciones y estado ambientales de Bogotá evidenciadas durante este censo merezcan mayor despliegue y relevancia en un mundo ideal, pero nuestra realidad nacional es la de estas limitadas 30 líneas.
Por:Leonardo Ortega Soto
Socio fundador, Dodo Colombia

Una investigación pionera de la Universitat Jaume I ha analizado el impacto conjunto de estreses fundamentales vinculados con el cambio climático sobre el cultivo de cítricos: la sequía y el calor, con el objetivo de avanzar en la formulación de herramientas para afrontar el calentamiento global. Los resultados del trabajo se acaban de publicar en la revista BMC Plant Biology.
La falta de recursos hídricos y las elevadas temperaturas han sido estudiadas tradicionalmente «de forma aislada, pero debemos tener en cuenta que las condiciones adversas se dan en la naturaleza simultáneamente. Por este motivo, decidimos combinar ambos estreses y comprobar sus efectos», señala una de las autoras de la investigación, Sara Izquierdo Zandalinas, investigadora del Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural.
Este trabajo ha profundizado en el impacto de la sequía y el calor sobre parámetros fisiológicos y de regulación hormonal en los dos patrones más comunes utilizados en citricultura, el pie Citrange Carrizo y el mandarino Cleopatra. Una de las conclusiones más importantes del estudio es que el pie Citrange Carrizo –el empleado en la mayor parte de las variedades citrícolas cultivadas en el campo valenciano– parece ser más tolerante a la combinación de sequía y calor que el Cleopatra.
«Las principales causas de esta mayor tolerancia apuntan a un aumento de la transpiración, que daría lugar a una menor temperatura de las hojas, unida a una menor incidencia de estrés oxidativo», argumenta el profesor e investigador del mismo departamento Vicent Arbona.
Además, los resultados hormonales de este estudio indican que las respuestas de los cítricos a la combinación de sequía y calor «son específicas y no meramente un efecto aditivo de los estreses aislados», añade Arbona.
Naranjos más adaptados al clima extremo
Este estudio de la Universitat Jaume I constituye una aproximación inicial para saber «hacia dónde tienen que avanzar los patrones de cítricos con factores reales para que tengan una mayor resistencia a las condiciones climáticas más extremas que se preveen para el área mediterránea», explica Sara Izquierdo, quien subraya las posibilidades que ofrecen las técnicas de mejora genética y los cultivos biotecnológicos.
El profesor Vicent Arbona y la investigadora Sara Izquierdo Zandalinas están adscritos al Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural de la Universitat Jaume I. Desarrollan su investigación en el grupo de Ecofisiología y Biotecnología dirigido por el catedrático Aurelio Gómez Cadenas. Entre las principales líneas de investigación de este grupo destacan las respuestas y los mecanismos de tolerancia de los cítricos y otros cultivos a estreses abióticos, como las sequías, las inundaciones o la salinidad, y su control hormonal. Además, el grupo aplica técnicas de biotecnología como el cultivo in vitro y determina los cambios metabólicos de las plantas en respuesta al estrés.
Fuente:http://www.dicyt.com/
La falta de recursos hídricos y las elevadas temperaturas han sido estudiadas tradicionalmente «de forma aislada, pero debemos tener en cuenta que las condiciones adversas se dan en la naturaleza simultáneamente. Por este motivo, decidimos combinar ambos estreses y comprobar sus efectos», señala una de las autoras de la investigación, Sara Izquierdo Zandalinas, investigadora del Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural.
Este trabajo ha profundizado en el impacto de la sequía y el calor sobre parámetros fisiológicos y de regulación hormonal en los dos patrones más comunes utilizados en citricultura, el pie Citrange Carrizo y el mandarino Cleopatra. Una de las conclusiones más importantes del estudio es que el pie Citrange Carrizo –el empleado en la mayor parte de las variedades citrícolas cultivadas en el campo valenciano– parece ser más tolerante a la combinación de sequía y calor que el Cleopatra.
«Las principales causas de esta mayor tolerancia apuntan a un aumento de la transpiración, que daría lugar a una menor temperatura de las hojas, unida a una menor incidencia de estrés oxidativo», argumenta el profesor e investigador del mismo departamento Vicent Arbona.
Además, los resultados hormonales de este estudio indican que las respuestas de los cítricos a la combinación de sequía y calor «son específicas y no meramente un efecto aditivo de los estreses aislados», añade Arbona.
Naranjos más adaptados al clima extremo
Este estudio de la Universitat Jaume I constituye una aproximación inicial para saber «hacia dónde tienen que avanzar los patrones de cítricos con factores reales para que tengan una mayor resistencia a las condiciones climáticas más extremas que se preveen para el área mediterránea», explica Sara Izquierdo, quien subraya las posibilidades que ofrecen las técnicas de mejora genética y los cultivos biotecnológicos.
El profesor Vicent Arbona y la investigadora Sara Izquierdo Zandalinas están adscritos al Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural de la Universitat Jaume I. Desarrollan su investigación en el grupo de Ecofisiología y Biotecnología dirigido por el catedrático Aurelio Gómez Cadenas. Entre las principales líneas de investigación de este grupo destacan las respuestas y los mecanismos de tolerancia de los cítricos y otros cultivos a estreses abióticos, como las sequías, las inundaciones o la salinidad, y su control hormonal. Además, el grupo aplica técnicas de biotecnología como el cultivo in vitro y determina los cambios metabólicos de las plantas en respuesta al estrés.
Fuente:http://www.dicyt.com/

Con una simple ojeada al escudo de la localidad de Fontibón notamos claramente representados los humedales que una vez la caracterizaron y también a su avifauna acuática. ¿Qué pensaría si además le cuentan que estos espacios suman entre todos un enorme y variado número de especies de flora y fauna principalmente aviar? El Humedal Capellanía encabeza nuestra lista con 67 especies de aves, le sigue el Canal Boyacá con 45 y perdió el primer puesto el Humedal Meandro del Say, actualmente seco y ocupado ilegalmente, que en su mejor momento llegó a registrar 74 especies de aves y 3 de mamíferos. Hoy el panorama en los planes de desarrollo del distrito invisibiliza esta riqueza y potenciales económicos, ambientales científicos y recreativos. Un afán desarrollista centrado en lo industrial y el pobre urbanismo, ha permitido la pérdida y deterioro de amplias zonas de alta importancia ambiental.
En el Distrito Capital la urbanización con laxos controles normativos, los cambios en la vocación del uso de los suelos sin estudios de afectaciones ambientales y sociales y el poco o nulo conocimiento de las administraciones locales en temas de mitigación del cambio climático, renaturalización y preservación, sumados a la negación del contexto histórico y socioambiental de los territorios hacen de nuestra localidad una de las más pobres en calidad de aire, espacio público y una de las mayores en aportes al deterioro ambiental. Indicadores alarmantes, sobre todo al conocer que Fontibón cuenta con dos humedales reconocidos, 8 canales de aguas lluvias, está enmarcado por 2 antiguos ríos, Fucha y Bogotá, numerosas zonas de parques arbolados y amplias zonas verdes importantísimos a la hora de la mitigación del cambio climático, que es un tema de importancia global.
En el Distrito Capital la urbanización con laxos controles normativos, los cambios en la vocación del uso de los suelos sin estudios de afectaciones ambientales y sociales y el poco o nulo conocimiento de las administraciones locales en temas de mitigación del cambio climático, renaturalización y preservación, sumados a la negación del contexto histórico y socioambiental de los territorios hacen de nuestra localidad una de las más pobres en calidad de aire, espacio público y una de las mayores en aportes al deterioro ambiental. Indicadores alarmantes, sobre todo al conocer que Fontibón cuenta con dos humedales reconocidos, 8 canales de aguas lluvias, está enmarcado por 2 antiguos ríos, Fucha y Bogotá, numerosas zonas de parques arbolados y amplias zonas verdes importantísimos a la hora de la mitigación del cambio climático, que es un tema de importancia global.

Todo lo anterior debería servirnos a nivel comunitario para exigir, difundir y reevaluar los potenciales de desarrollo local reconociendo ambientalmente nuestra localidad y su invaluable riqueza y potenciales ecoturísticos o científicos; bastaría un ligero viraje a los planes de desarrollo, enfocándolos en la historia local, la riqueza ambiental y la ubicación geoestratégica de la localidad y no únicamente en los intereses de un puñado de inversionistas foráneos,ajenos a las necesidades e intereses de la comunidad.
Si quiere conocer y saber más sobre nuestros valores y potenciales ecoambientales de Fontibón, le invitamos a participar en nuestras caminatas ecológicas y de avistamiento de aves en el correo: [email protected]
Por: Leonardo Ortega Soto
Socio fundador, Dodo Colombia
Para el periódico Fontibón Somos Todos, Edición No 8, sección Ambiental-Mente, pág 7.
Si quiere conocer y saber más sobre nuestros valores y potenciales ecoambientales de Fontibón, le invitamos a participar en nuestras caminatas ecológicas y de avistamiento de aves en el correo: [email protected]
Por: Leonardo Ortega Soto
Socio fundador, Dodo Colombia
Para el periódico Fontibón Somos Todos, Edición No 8, sección Ambiental-Mente, pág 7.

La curiosidad y capacidad de observación de los años infantiles y juveniles es incuestionable, la sensibilidad y capacidad de absorción de información son potenciales subexplotados en un país que se precia de ser el más megadiverso en especies de avifauna, riqueza poco explotada.
Nosotros soñamos con cambiar esto; que lo que solo se esgrime como discurso de relleno en charlas politicoeconómicas, se convierta en un sentir, un orgullo, una realidad y esencia como nación y todo a través de los niños.
Nuestro plan es la creación de varios grupos de observadores de aves en colegios bogotanos, queremos aprovecharlos como replicadores de nuestro gran potencial mundial como destino megadiverso y ambiental.
Nosotros soñamos con cambiar esto; que lo que solo se esgrime como discurso de relleno en charlas politicoeconómicas, se convierta en un sentir, un orgullo, una realidad y esencia como nación y todo a través de los niños.
Nuestro plan es la creación de varios grupos de observadores de aves en colegios bogotanos, queremos aprovecharlos como replicadores de nuestro gran potencial mundial como destino megadiverso y ambiental.

Año 2015, cambio climático exacerbado y se ha invitado al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, a París, a una cumbre sobre esta problemática mundial, mientras tanto en casa, por la incompetencia y poca exigencia personal de los funcionarios de turno se adjudica con escaso criterio y mínimo control, un contrato donde es evidente la poca o nula conciencia ambiental. El contrato en mención llevará a cabo una obra de reacondicionamiento donde se talarán 174 árboles en el corredor ambiental del Canal Boyacá que poseía una registrada riqueza de avifauna nativa y migratoria.
Leyó usted bien, "C I E N T O S E T E N T A Y C U A T R O" pulmones menos para esta ciudad, con proyecto de reposición de tan solo 24 individuos, solamente 24 por cuestiones de presupuesto, sobra decir que el hábil contratista ajusta el presupuesto asignado de manera que los profesionales contratados y la inversión le den el margen de ganancia que le resulte más favorable a él y no al medio ambiente y mucho menos al cacareado cambio climático de Paris, ¡Salud, señor alcalde!
¿Cómo y por qué lo hicieron?
La cosa es sencilla, un negociante en convocatoria abierta se gana por suerte y "méritos" un jugoso contrato con el distrito para dar cumplimiento a una acción popular de reacondicionamiento del espacio público. Como parte del trámite hace una "socialización" del proyecto con la comunidad interesada (30 personas en un barrio de al menos 1000), presenta los profesionales que contrató su consorcio para el desarrollo del contrato, expone los idóneos diseños paisajísticos que elaboró su ingeniero/a forestal con base en su comprobadísima experiencia y conocimiento (estos diseños obviamente incluyen dos de las tan de moda "naturalezas verticales" que tan poco aportan al medio ambiente pues en la mayoría de los casos solo se enfocan en lo estético), estos diseños son también parte del trámite y le son requeridos para el cumplimiento de los lineamientos legales que conducirán a la aprovación de su proyecto por parte del o los funcionarios de las entidades competentes, estas, a su vez, para adjudicar el contrato deben revisar los lineamientos del proyecto y que este se ajuste a las normativas y protocolos vigentes dentro de la enorme legislación mediambiental de nuestro país y es allí, donde ocurre el primer escollo, pues la consigna es adjudicar y finalizar las contrataciones del periodo de manera rápida y eficiente para ajustar las cifras de ejecución de la administración.
Para lograrlo ciñen la norma a la mínima requerida para su legalidad contractual, como consecuencia no se hacen estudios previos que propendan la mejora o el sostenimiento de las condiciones ecoambientales, no se hacen estudios de valoración de la avifauna y su manejo por algún ente calificado ni mucho menos una renaturalización que favorezca su conservación, en redondo desconocen la importancia del Canal Boyacá como corredor ambiental y eje conector y su gran aporte como oasis verde dentro del desierto de concreto que absorve a la ciudad, subvaloran el trabajo, la inversión de tiempo y dinero de la comunidad que plantó y cuidó de estos árboles por más de cuarenta años y todos los estudios y advertencias mundiales sobre el cuidado de los árboles en pro de la mitigación del cambio climático así mismo omiten los protocolos de reposición escalonada en el tiempo para minimizar los impactos ambientales.
Como resultado de todo lo anterior y la desobediencia de las directrices de la actual administración distrital, se obtiene un enorme detrimento patrimonial, ambiental y de calidad de vida en la zona y ni hablar del impacto a la fauna.
A nuestro modo de ver el papel y la función que cumplen instituciones como el Idu, la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría del Hábitat debería ser revisado con urgencia, hay que evitar que negligentemente se aprueben más proyectos a contratistas poco calificados, licencias a constructores irrespetuosos de los protocolos ambientales y obras de infraestructura que atenten contra la conectividad ambiental tan necesaria en la ciudad. Es de vital importancia para el manejo apropiado en zonas de tan importante relevancia ambiental que se cumplan protocolos de selección y adjudicación de contratos menos laxos que los empleados hasta el momento.
El calentamiento global es una realidad y las entidades distritales deben ser las guardianas de que se cumplan las normativas para mitigarlo. La tarea debe ser proactiva con acciones reales, comprometidas y éticas y no únicamente haciéndolo parte de discursos en medios.
Por: Leonardo Ortega Soto
Socio fundador, Dodo Colombia
Leyó usted bien, "C I E N T O S E T E N T A Y C U A T R O" pulmones menos para esta ciudad, con proyecto de reposición de tan solo 24 individuos, solamente 24 por cuestiones de presupuesto, sobra decir que el hábil contratista ajusta el presupuesto asignado de manera que los profesionales contratados y la inversión le den el margen de ganancia que le resulte más favorable a él y no al medio ambiente y mucho menos al cacareado cambio climático de Paris, ¡Salud, señor alcalde!
¿Cómo y por qué lo hicieron?
La cosa es sencilla, un negociante en convocatoria abierta se gana por suerte y "méritos" un jugoso contrato con el distrito para dar cumplimiento a una acción popular de reacondicionamiento del espacio público. Como parte del trámite hace una "socialización" del proyecto con la comunidad interesada (30 personas en un barrio de al menos 1000), presenta los profesionales que contrató su consorcio para el desarrollo del contrato, expone los idóneos diseños paisajísticos que elaboró su ingeniero/a forestal con base en su comprobadísima experiencia y conocimiento (estos diseños obviamente incluyen dos de las tan de moda "naturalezas verticales" que tan poco aportan al medio ambiente pues en la mayoría de los casos solo se enfocan en lo estético), estos diseños son también parte del trámite y le son requeridos para el cumplimiento de los lineamientos legales que conducirán a la aprovación de su proyecto por parte del o los funcionarios de las entidades competentes, estas, a su vez, para adjudicar el contrato deben revisar los lineamientos del proyecto y que este se ajuste a las normativas y protocolos vigentes dentro de la enorme legislación mediambiental de nuestro país y es allí, donde ocurre el primer escollo, pues la consigna es adjudicar y finalizar las contrataciones del periodo de manera rápida y eficiente para ajustar las cifras de ejecución de la administración.
Para lograrlo ciñen la norma a la mínima requerida para su legalidad contractual, como consecuencia no se hacen estudios previos que propendan la mejora o el sostenimiento de las condiciones ecoambientales, no se hacen estudios de valoración de la avifauna y su manejo por algún ente calificado ni mucho menos una renaturalización que favorezca su conservación, en redondo desconocen la importancia del Canal Boyacá como corredor ambiental y eje conector y su gran aporte como oasis verde dentro del desierto de concreto que absorve a la ciudad, subvaloran el trabajo, la inversión de tiempo y dinero de la comunidad que plantó y cuidó de estos árboles por más de cuarenta años y todos los estudios y advertencias mundiales sobre el cuidado de los árboles en pro de la mitigación del cambio climático así mismo omiten los protocolos de reposición escalonada en el tiempo para minimizar los impactos ambientales.
Como resultado de todo lo anterior y la desobediencia de las directrices de la actual administración distrital, se obtiene un enorme detrimento patrimonial, ambiental y de calidad de vida en la zona y ni hablar del impacto a la fauna.
A nuestro modo de ver el papel y la función que cumplen instituciones como el Idu, la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría del Hábitat debería ser revisado con urgencia, hay que evitar que negligentemente se aprueben más proyectos a contratistas poco calificados, licencias a constructores irrespetuosos de los protocolos ambientales y obras de infraestructura que atenten contra la conectividad ambiental tan necesaria en la ciudad. Es de vital importancia para el manejo apropiado en zonas de tan importante relevancia ambiental que se cumplan protocolos de selección y adjudicación de contratos menos laxos que los empleados hasta el momento.
El calentamiento global es una realidad y las entidades distritales deben ser las guardianas de que se cumplan las normativas para mitigarlo. La tarea debe ser proactiva con acciones reales, comprometidas y éticas y no únicamente haciéndolo parte de discursos en medios.
Por: Leonardo Ortega Soto
Socio fundador, Dodo Colombia
Existen espacios de una riqueza insospechada en cuanto a biodiversidad dentro del perímetro urbano de Bogotá, tal es el caso del Canal Boyacá, un canal colector de aguas lluvias que corre por entre los barrios: Normandia, La Esperanza, Tarragona y Modelia.
A nuestro modo de ver, estos cuerpos de agua artificiales, suplen la ausencia de las fuentes naturales en territorios tan intervenidos y deteriorados por la alta urbanización, de esta manera en su recorrido por entre varios parques del sector y gracias a su adecuada y planeada ronda,que además ha sido casi respetada en su mayoría de área, este canal cumple una notable función de conector ambiental con su arbolado y la no tan deteriorada calidad de su agua.
Con amigos de la ABO (Asociasión Bogotana de Ornitología) hicimos en abril de 2015 una caminata de conteo de especies y registramos un total de 41 entre residentes y migratorias.
Nuestro sueño es lograr que este mágico espacio reciba la atención y cuidado que merece por parte del distrito y la comunidad local, y porqué no, de todos los bogotanos.
A nuestro modo de ver, estos cuerpos de agua artificiales, suplen la ausencia de las fuentes naturales en territorios tan intervenidos y deteriorados por la alta urbanización, de esta manera en su recorrido por entre varios parques del sector y gracias a su adecuada y planeada ronda,que además ha sido casi respetada en su mayoría de área, este canal cumple una notable función de conector ambiental con su arbolado y la no tan deteriorada calidad de su agua.
Con amigos de la ABO (Asociasión Bogotana de Ornitología) hicimos en abril de 2015 una caminata de conteo de especies y registramos un total de 41 entre residentes y migratorias.
Nuestro sueño es lograr que este mágico espacio reciba la atención y cuidado que merece por parte del distrito y la comunidad local, y porqué no, de todos los bogotanos.
Bogotá es la ciudad con mayor número de especies de avifauna registradas, muchas de estas especies se desplazan por entre los diferentes parques, canales y ecosistemas urbanos del distrito capital inadvertidamente.
Hay muy pocos registros y material de consulta en cuanto a número de especies, variedades, temporadas migratorias e incluso de los cuidados y acciones para su preservación, para la renaturalización de estos espacios, y el involucramiento de los bogotanos a su conocimiento, aprecio y valor intangible como bioindicadores.
Creemos firmemente que facilitar el acceso a información e imágenes de la gran riqueza que nos rodea, así como involucrar a las comunidades en actividades de conteo, recuperación y apropiación del entorno puede generar el reconocimiento, la conciencia ambiental y la reconexión con nuestro territorio.
Hay muy pocos registros y material de consulta en cuanto a número de especies, variedades, temporadas migratorias e incluso de los cuidados y acciones para su preservación, para la renaturalización de estos espacios, y el involucramiento de los bogotanos a su conocimiento, aprecio y valor intangible como bioindicadores.
Creemos firmemente que facilitar el acceso a información e imágenes de la gran riqueza que nos rodea, así como involucrar a las comunidades en actividades de conteo, recuperación y apropiación del entorno puede generar el reconocimiento, la conciencia ambiental y la reconexión con nuestro territorio.
 Imagen creative commons
Imagen creative commons Las personas usualmente ante un problema evaluamos las opciones y actuamos conforme a ellas pero cuando la burocracia es la Ley ¿qué camino queda?
Ayer domingo en Bogotá encontramos bajo un sol abrazador del medio día en la vía férrea de Fontibón una perrita en celo y un perro que trataba de montarla sin conseguirlo porque ella esta desmayada, tumbada por el golpe de calor.
¿Cuál fue nuestro primer pensamiento? Salvar la vida de esos perros, aislar a la perrita para que no la embaracen y gestionar su esterilización pero principalmente sacarlos de una calle de alto tráfico y del sol.
La primera acción fue llamar a Zoonosis, el Centro de Zoonosis de Bogotá D.C.,es una dependencia de la Secretaría Distrital de Salud, quien a través del Decreto 2257 de 1986 y la Resolución 0240 del 17 de Enero de 2014, realiza las actividades de vigilancia, control y prevención de las zoonosis en el Distrito Capital), en donde nos indican que es el hospital de la localidad quién debe hacer la solicitud a Zoonosis para la recolección de los perros; hasta aquí entendemos que hay un conducto regular y procedemos a llamar a la oficina de ambiente del hospital de fontibón.
Cuando llamamos a la oficina de ambiente del hospital de Fontibón, nos indican que la solicitud de recolección debe ser por escrito que debe llevar datos como dirección en donde se encuentran los perros y que ésta se programará para el siguiente mes. Aquí ya nos queda claro casi todo ¿verdad?
Un mes para resolver esta situación no tiene sentido y no es para nada una solución, adicionalmente la dirección que se proporcione en la solicitud perderá vigencia pues estos animalitos caminan buscándose el sustento y en este caso concreto sabemos que un golpe de calor mata a un perrito deshidratado en cuestión de minutos.
¿Cuál es el camino para salvar una vida canina, si no tienes como acogerlo en tu casa?
Por: Maritta Lozano Almario
Directora, Dodo Colombia
Ayer domingo en Bogotá encontramos bajo un sol abrazador del medio día en la vía férrea de Fontibón una perrita en celo y un perro que trataba de montarla sin conseguirlo porque ella esta desmayada, tumbada por el golpe de calor.
¿Cuál fue nuestro primer pensamiento? Salvar la vida de esos perros, aislar a la perrita para que no la embaracen y gestionar su esterilización pero principalmente sacarlos de una calle de alto tráfico y del sol.
La primera acción fue llamar a Zoonosis, el Centro de Zoonosis de Bogotá D.C.,es una dependencia de la Secretaría Distrital de Salud, quien a través del Decreto 2257 de 1986 y la Resolución 0240 del 17 de Enero de 2014, realiza las actividades de vigilancia, control y prevención de las zoonosis en el Distrito Capital), en donde nos indican que es el hospital de la localidad quién debe hacer la solicitud a Zoonosis para la recolección de los perros; hasta aquí entendemos que hay un conducto regular y procedemos a llamar a la oficina de ambiente del hospital de fontibón.
Cuando llamamos a la oficina de ambiente del hospital de Fontibón, nos indican que la solicitud de recolección debe ser por escrito que debe llevar datos como dirección en donde se encuentran los perros y que ésta se programará para el siguiente mes. Aquí ya nos queda claro casi todo ¿verdad?
Un mes para resolver esta situación no tiene sentido y no es para nada una solución, adicionalmente la dirección que se proporcione en la solicitud perderá vigencia pues estos animalitos caminan buscándose el sustento y en este caso concreto sabemos que un golpe de calor mata a un perrito deshidratado en cuestión de minutos.
¿Cuál es el camino para salvar una vida canina, si no tienes como acogerlo en tu casa?
Por: Maritta Lozano Almario
Directora, Dodo Colombia
En el nuevo centro financiero-industrial de Bogotá, con un tráfico permanente de personas y automóviles, casi imperceptible aparecen al costado del Centro Comercial Salitre estas pequeñas mariposas. Estuvimos allí casi 40 minutos, es increíble como la resistencia de la naturaleza resulta por momentos invisible para la mayoría de los que pasan.
La naturaleza tiene memoria y nos recuerda con estas explosiones de vida que acá donde hubo innumerables humedales y variados ecosistemas, ya reducidos a su mínima expresión, aún hoy, ella puede recrear la vida y brindarnos un solaz a la sombra del expolio del patrimonio natural de los bogotanos, notamos que son más de cinco árboles los que se están llenos de crisálidas, orugas y mariposas secando sus alas para comenzar a volar.
Hacemos algunas fotos y un mini video para compartir el momento, por unos días seguimos visitando la zona y nos prometemos mejorar nuestras herramientas y nuestra disponibilidad para seguir acudiendo en el futuro a esta cita con la verdadera existencia como seres humanos.
¡Bienvenidas sean las mariposillas sabaneras!
Polilla del Sangregado (Sangalopsis microleuca), EN endémica en Colombia
La naturaleza tiene memoria y nos recuerda con estas explosiones de vida que acá donde hubo innumerables humedales y variados ecosistemas, ya reducidos a su mínima expresión, aún hoy, ella puede recrear la vida y brindarnos un solaz a la sombra del expolio del patrimonio natural de los bogotanos, notamos que son más de cinco árboles los que se están llenos de crisálidas, orugas y mariposas secando sus alas para comenzar a volar.
Hacemos algunas fotos y un mini video para compartir el momento, por unos días seguimos visitando la zona y nos prometemos mejorar nuestras herramientas y nuestra disponibilidad para seguir acudiendo en el futuro a esta cita con la verdadera existencia como seres humanos.
¡Bienvenidas sean las mariposillas sabaneras!
Polilla del Sangregado (Sangalopsis microleuca), EN endémica en Colombia
Por: Leonardo Ortega Soto
Socio fundador, Dodo Colombia
Socio fundador, Dodo Colombia
Author
Write something about yourself. No need to be fancy, just an overview.
Archives
Noviembre 2022
Agosto 2020
Enero 2019
Agosto 2018
Abril 2018
Agosto 2017
Junio 2017
Mayo 2017
Febrero 2017
Enero 2017
Octubre 2016
Septiembre 2016
Agosto 2016
Julio 2016
Junio 2016
Octubre 2015
Julio 2015
Abril 2015
Enero 2015
Agosto 2014
Diciembre 2013
Categories
Todo
Arboricidio
Calentamiento Global
Cambio Climático
Canal Boyacá
Ciencia Ciudadana
Ciencia Participativa
Corredor Ecológico
Fauna Urbana
Fontibón
Humedales
Mariposas
Medio Ambiente
Muerciélagos
Polinizadores







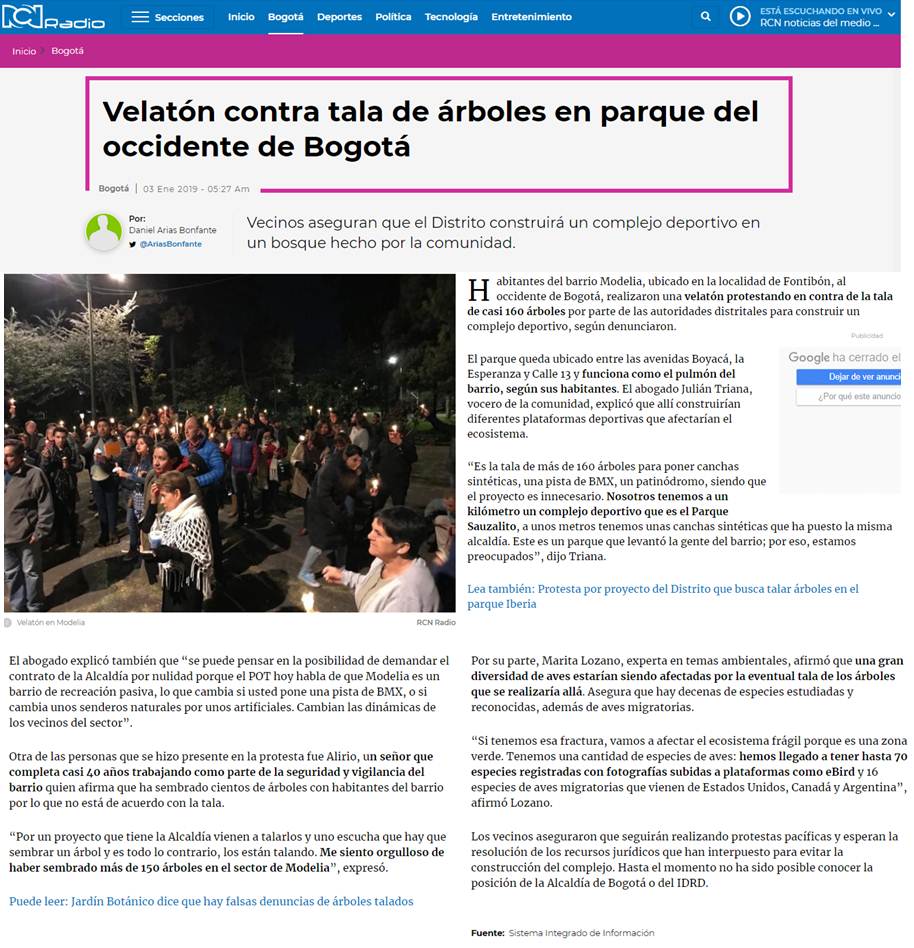




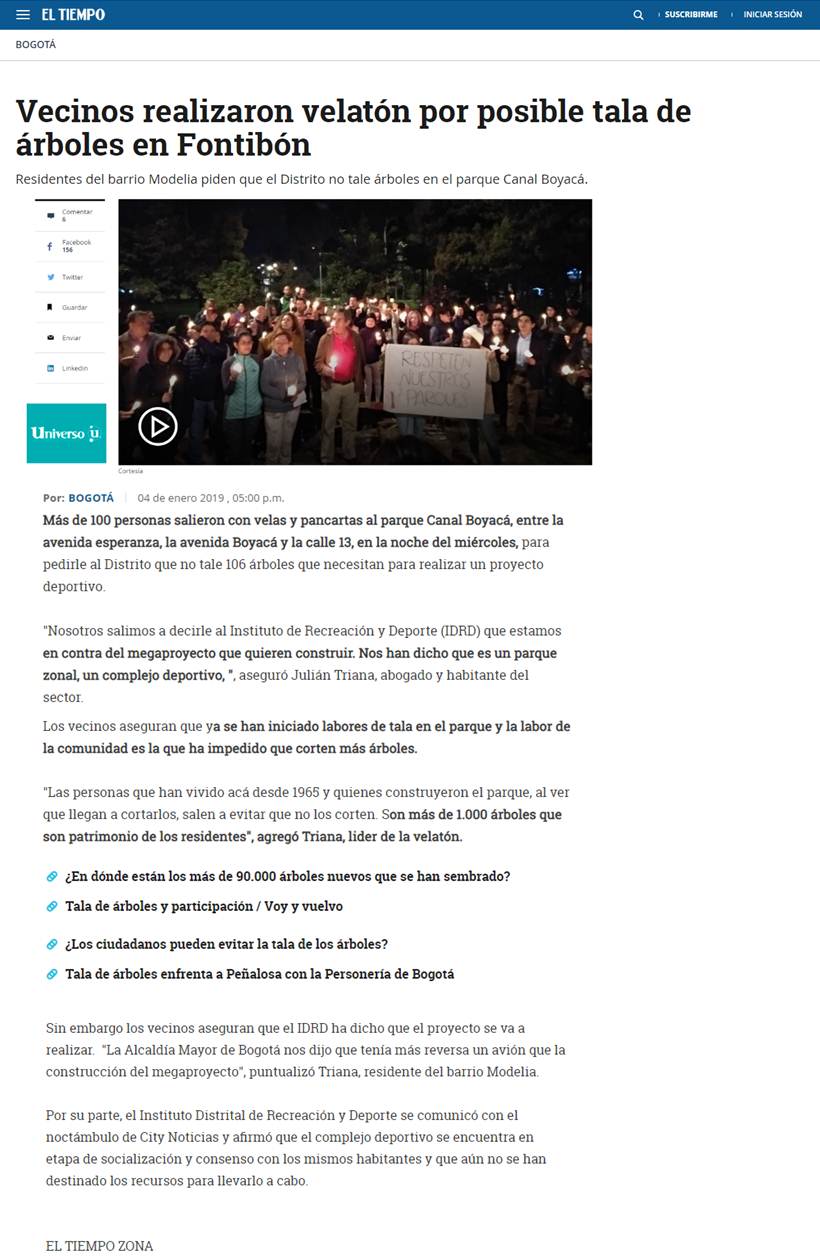



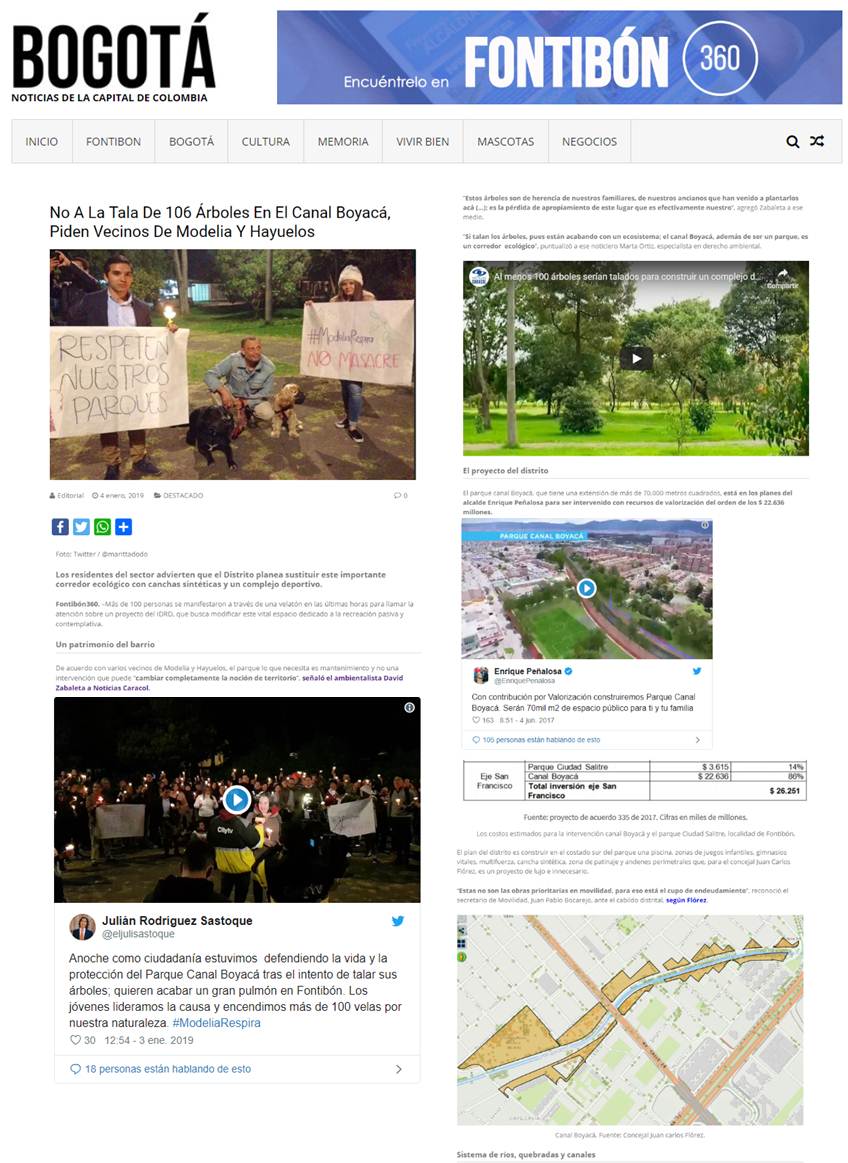
































 Canal RSS
Canal RSS